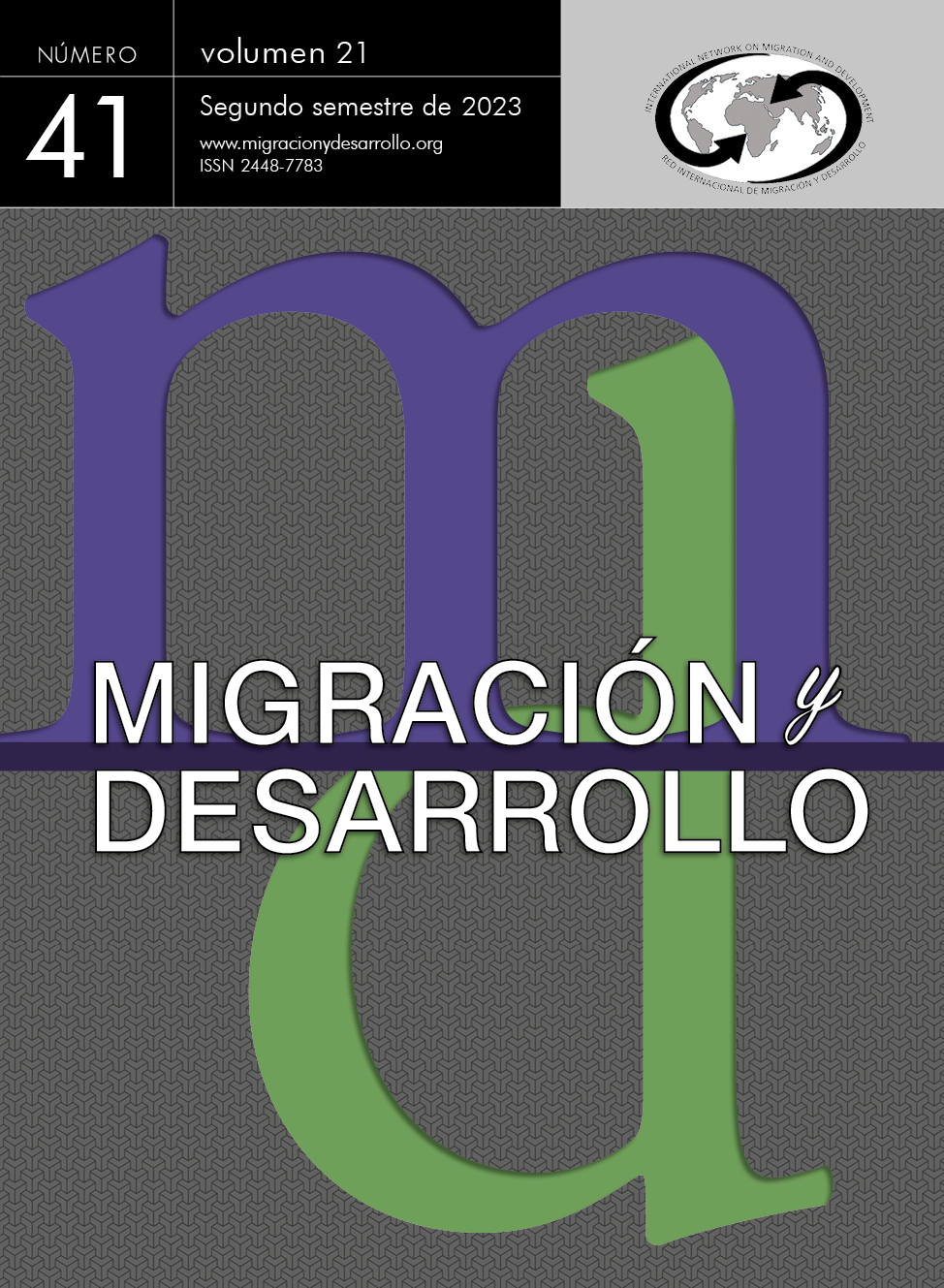Migración y Desarrollo, volumen 21, número 41, segundo semestre 2023, es una publicación semestral editada por la Universidad Autónoma de Zacatecas «Francisco García Salinas», a través de la Unidad Académica de Estudios del Desarrollo, Jardín Juárez 147, colonia Centro, Zacatecas, C.P. 98000, Tel. (01492) 922 91 09, www.uaz.edu.mx, www.estudiosdeldesarrollo.net, revistamyd@estudiosdeldesarrollo.net. Editor responsable: Raúl Delgado Wise. Reserva de Derechos al Uso Exclusivo Vía Red Cómputo No. 04-2015-060212200400-203. ISSN: 2448-7783, ambos otorgados por el Instituto Nacional del Derecho de Autor. Responsable de última actualización: Unidad Académica de Estudios del Desarrollo, Maximino Gerardo Luna Estrada, Campus Universitario II, avenida Preparatoria s/n, fraccionamiento Progreso, Zacatecas, C.P. 98065. Fecha de la última modificación, diciembre de 2023.
Las opiniones expresadas por los autores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. Queda estrictamente prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previa autorización de la Universidad Autónoma de Zacatecas «Francisco García Salinas» a través de la Unidad Académica de Estudios del Desarrollo.
Migraciones internacionales en América Latina: perspectivas críticas sobre la construcción de un campo de conocimiento1
International Migration in Latin America: critical perspectives on the construction of a field of knowledge
Recibido 10/12/22 | Aceptado 25/02/23
Gioconda Herrera* | Ninna Nyberg Sørensen**
*Ecuatoriana. Profesora en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) Ecuador. Correo-e: gherrera@flacso.edu.ec
**Danesa. Investigadora principal, Instituto Danés para Estudios Internacionales (DIIS), Dinamarca. Correo-e: nns@diis.dk
1Partes de este texto aparecieron en español en «Migraciones Internacionales en América Latina. Perspectivas críticas sobre la construcción de un campo de conocimiento», publicado en ICONOS, 58, en mayo de 2017. Estas partes han sido revisadas y actualizadas para el presente artículo.
Resumen. El presente artículo es una reflexión en torno a las lógicas epistemológicas y las políticas que atraviesan los estudios migratorios en América Latina a través de tres dimensiones: a) La creciente heterogeneidad de las personas en movimiento y la necesidad de repensar las categorías conceptuales con las que se aborda la migración. b) El diálogo y la apropiación de marcos analíticos producidos en otras regiones respecto a los estudios latinoamericanos sobre migración. c) Las agendas políticas de América Latina y de los Estados del Norte, así como su influencia selectiva en la producción de conocimiento
Palabras clave: migración internacional, desarrollo, políticas migratorias, producción de conocimiento América Latina.
Abstract. This article presents a reflection on the epistemological and political logics that traverse migration studies in Latin America across three dimensions: a) The growing heterogeneity of people on the move, and the need to rethink the conceptual categories with which migration is approached. b) the dialogue with, and appropriation of, analytical frameworks produced in other regions within Latin American studies on migration. c) the political agendas of both Latin America and Northern states and their selective influence on the production of knowledge.
Keywords: international migration, development, migration policies, knowledge production, Latin America.
Introducción
En América Latina y el Caribe, las migraciones internacionales han sido una constante histórica; a lo largo de varios siglos América Latina destacó por ser un destino de migrantes procedentes de Europa, de África, y en los albores del siglo XX de Asia; las migraciones Sur-Norte acaecidas desde los 1960 hasta la actualidad, transformaron a la región de un importante receptor a un importante emisor neto de migrantes. En el siglo XXI, esa realidad cambió en distintos países debido al vertiginoso aumento del éxodo en Colombia y, más recientemente, en Haití y Venezuela que han convertido a diferentes países en receptores de población migrante y refugiada.
Si bien los patrones migratorios evolucionan de manera ininterrumpida en América Latina, la investigación no necesariamente se desarrolla a la misma velocidad, ni ha sido exhaustiva. Es fundamental reconocer que la multiplicación de las movilidades, y la diversidad étnica y de género ha producido un creciente corpus de estudiosos. Hecho que permite hablar de un resurgimiento de las discusiones en torno a la migración en este continente, área que había permanecido relativamente inactiva desde la década de 1980, cuando se produjeron sobresalientes trabajos sobre migraciones internas, vinculadas a los procesos de urbanización y reestructuración agraria. En los últimos 20 años han aparecido numerosas publicaciones acerca de las causas y consecuencias de las nuevas movilidades, su impacto en las sociedades de origen y destino, su feminización, su racialización y su diversificación socioeconómica. De igual modo, se examina el nexo de la movilidad con las crisis sociales, políticas y económicas vividas en la región, así como con la creciente globalización de los mercados de trabajo. Por último, se percibe un incremento en el interés por revisar el papel de los estados y las políticas migratorias en esos procesos, en concreto la creciente securitización de tales políticas y la extensión del control fronterizo a los países latinoamericanos, y en el Norte Global.
A partir del aludido desarrollo se reflexiona en torno de las lógicas epistemológicas y políticas que atraviesan la citada área de conocimiento en América Latina en tres dimensiones: a) La creciente heterogeneidad de los flujos y la necesidad de repensar las categorías conceptuales con las que se aborda la movilidad humana en sus múltiples formas. b) Uso, apropiación y debate que los académicos latinoamericanos han emprendido en cuanto a marcos analíticos producidos fuera de la región, especialmente en Europa y Estados Unidos. c) Las agendas políticas de los Estados de la región y del Norte, y su influencia selectiva en la producción de conocimiento.
Nuevos escenarios migratorios en América Latina
En años recientes América Latina ha experimentado un amplio crecimiento de la migración, derivado de la intensificación de los procesos de globalización y de la agudización de las crisis económicas y políticas en diversas partes de la región. Los cambios en los procesos de acumulación capitalista y seguridad de las fronteras son dos fenómenos que, de igual forma, afectan de manera significativa estos movimientos.
Donato et al. (2010) identifican tres patrones críticos de movimiento regional en los últimos 50 años: la migración Sur-Norte desde América Latina hacia Estados Unidos y Canadá, la migración intrarregional dentro de América Latina, y la migración transoceánica hacia Europa y Japón. Referente al primer patrón, la migración Sur-Norte, se observan tendencias en las décadas 2010 y 2020. En primer lugar, la migración hacia Estados Unidos ha disminuido en el caso de México (Massey, 2015), aunque se ha mantenido estable desde Ecuador y Colombia, incrementó desde Centroamérica, Haití y Venezuela, a medida que un número cada vez mayor de migrantes y refugiados decidió marcharse para huir de la pobreza, el desempleo, la inseguridad alimentaria, la violencia y el impacto de los desastres naturales como consecuencia del cambio climático, ello agravado por la pandemia de la covid-19 (Ruiz et al., 2021; R4V, 2021).
Asimismo, junto con la migración Sur-Norte, en los últimos 20 años han arribado a las ciudades de la región infinidad de migrantes procedentes de otros lugares de América Latina y del Sur Global, incluidos aquellos sin tradición migratoria internacional importante, como las ciudades andinas. A un ritmo mucho más desigual y lento que los flujos monetarios, materiales y de información que circulan globalmente, los migrantes intrarregionales y transcontinentales están cambiando la fisonomía de las ciudades latinoamericanas, al igual que lo hicieron las migraciones internas en los 1950, 1960 y 1970 en todo el continente. Si bien estos flujos son heterogéneos en términos sociales, culturales y económicos, gran parte de los nuevos inmigrantes contribuyen a las economías locales, generalmente suministrando mano de obra precaria. En ciudades con escasa tradición migratoria internacional, como Lima o Bogotá, este tipo de incorporación predomina sobre los procesos de asentamiento permanente e integración social. Tanto factores estructurales, relacionados con la economía de las ciudades, como políticos, que aluden a la falta de visibilidad de la población migrante en las políticas locales, coadyuvan a dificultar la incorporación.
Las causas de la migración no han sido estáticas ni permanentes. En paralelo con las necesidades económicas se encuentran los desplazamientos forzosos provocados por la violencia, los megaproyectos de desarrollo o las catástrofes naturales. La combinación de estos fenómenos en algunas zonas explica el aumento de la migración. Actualmente, en Colombia, Venezuela, México, Honduras, Guatemala, El Salvador, Haití, entre otras regiones, los desplazamientos forzados están a la orden del día, debido a la violencia política y social imperante (Pugh, 2021; Gandini et al., 2019, Miranda, 2021). El crecimiento de la migración forzada se expresa igualmente en un aumento sin precedentes de las solicitudes de asilo en la región, que reflejan distintas situaciones y pone a prueba a los Estados receptores. Desde los venezolanos y haitianos que recorren a pie Sudamérica en busca de una nueva vida, hasta los migrantes clandestinos y vulnerables, como los niños y las niñas, adolescentes «no acompañados», que transitan a lo largo del continente hacia México y la frontera norte (Glockner y Álvarez, 2018), dichas movilidades tienen en común el experimentar situaciones de violencia.
Además de centrarse en las causas de la migración, los estudiosos han hecho hincapié en la multiplicidad de dinámicas que incluyen los procesos de tránsito prolongado a causa de la reubicación en países terceros, cierre de fronteras, procesos de retorno (voluntario y forzoso), crisis en los países de destino, aumento de las deportaciones y, más recientemente, los efectos de la covid-19 en los patrones de movilidad humana. En este escenario heterogéneo de flujos que vive la región, conviene destacar dos fenómenos adicionales con trascendentes consecuencias analíticas en el ámbito de los estudios migratorios: aumento de la migración de indígenas y afrodescendientes, y de mujeres.
América Latina cuenta con más de 650 pueblos indígenas reconocidos por sus Estados, cuya migración internacional ha cobrado cada vez mayor relevancia por su impacto numérico y por sus características particulares. La mayoría se ubica en países andinos y mesoamericanos, y su migración internacional se da en específico como migración transfronteriza, hecho que refleja la fragmentación de sus territorios por las fronteras nacionales. En Bolivia, Chile, Costa Rica, Guatemala, México, Panamá y Paraguay, 9 de cada 10 inmigrantes indígenas proceden de un país vecino. En algunos casos, la migración indígena ha sido claramente forzada, como en el desplazamiento de indígenas guatemaltecos durante el conflicto armado (Castillo, 2003), y el de varios grupos indígenas en Colombia afectados por enfrentamientos armados, amenazas, y masacres, así como la explotación de sus tierras ancestrales (ACNUR, 2017). En otros casos, la migración, la marginación y el empobrecimiento de las poblaciones indígenas, a menudo se reproducen en los lugares de destino. La migración transfronteriza y los desplazamientos derivados de conflictos violentos son indicativos de la naturaleza forzada y colectiva de gran parte de la migración indígena (Oyarce, del Popolo y Martínez Pizarro, 2009). Cabe mencionar que diversos grupos indígenas, como los kichwas, mayas y quichés han empezado a migrar al norte —a Estados Unidos y, en menor medida, a España— en busca de mejores oportunidades económicas (Jonas, 2013; Cruz, 2014).
Por otro lado, la migración de los pueblos afrodescendientes es parte constitutiva en la historia de la Colonia y luego de los estados nacionales en América Latina. En los últimos 20 años ese movimiento es más visible, en especial como resultado de investigaciones que documentan procesos de racismo institucional y social en contra de tales poblaciones (Tijoux, 2016).
Asimismo, un fenómeno muy documentado en la región es la feminización de ciertos flujos migratorios. Es evidente que no se trata de un fenómeno reciente; desde hace siglos, las mujeres llegan a las ciudades y cruzan las fronteras nacionales a fin de trabajar en los países vecinos; sin embargo, en años recientes existen dos fenómenos esenciales: la migración transcontinental de mujeres y la creciente visibilidad de la relación entre migración clandestina y violencia de género. En cuanto al primero, desde hace 30 años las mujeres latinoamericanas han emigrado a Europa y se han incorporado de forma más acentuada al mercado de trabajo doméstico y de cuidados. Además, las actuales migraciones a Estados Unidos —incluyendo el paso por México— colocan en el debate académico la relación entre violencia de género y violencia estructural en la migración, en particular en el caso de la migración clandestina (Willers, 2016).
La heterogeneidad de los flujos migratorios en la región posee distintas consecuencias analíticas. En principio es fundamental vincular los análisis globales de la acumulación capitalista y la desposesión con las realidades locales de los desplazamientos forzosos de población. En seguida, no es posible entender la feminización de la migración sin tener en cuenta la fragilidad de los sistemas de protección social de las poblaciones de mayor edad, infancia y dependientes en los países de destino. Tercero, no es posible entender la migración Sur-Norte sólo en términos económicos, sino también debemos añadir a nuestro análisis políticas migratorias y su securitización. Cuarto, es necesario examinar la relación entre migración interna y migración internacional de forma articulada y desde una perspectiva a largo plazo, a fin de comprender los aspectos de desarrollo y la profundización de las desigualdades sociales a escalas local y mundial. Finalmente, es indispensable problematizar la dicotomía entre migración económica y migración forzosa, y empezar a buscar, más allá de este binario, las causas de la migración, así como las motivaciones y las capacidades para hacerlo.
Ahora bien, ¿cómo se analizan estos nuevos escenarios en los estudios migratorios?, ¿qué diálogos establecen los investigadores de la región con las trayectorias conceptuales de los estudios migratorios en Europa y Estados Unidos? A continuación, presentamos un conjunto de reflexiones acerca de algunas de las tradiciones conceptuales europeas y estadounidenses que, desde nuestra óptica han dialogado con los estudios migratorios en la región.
Usos, debates y apropiaciones de los marcos analíticos en los estudios sobre migración
Muchos remontan el origen de los estudios sobre migración en Europa y Estados Unidos a la teoría de «Las leyes de la Migración», sugerida por Ernst Ravenstein (1885), un documento que no distinguía de forma sistemática entre migración interna e internacional. Más tarde, este autor sería criticado por haber sentado las bases con el objeto de conceptualizar la movilidad humana en términos de voluntad o motivación personal, sin tomar en cuenta las barreras a la libre circulación. Ravenstein resaltó dos características esenciales para la reciente migración latinoamericana: en primer lugar, que las mujeres se desplazan más que los hombres y, en segundo, que toda gran corriente migratoria produce una contracorriente.
Debido al énfasis en la vigilancia de las fronteras políticas de los Estados nación, los debates en torno a la migración internacional se basaron, hasta el siglo XX, en la costumbre de recopilar datos concernientes a los movimientos transfronterizos. De ahí que una parte significativa de las primeras investigaciones se centraron en las implicaciones demográficas y económicas de la migración entre distintos Estados nación. En Estados Unidos y Canadá un tópico crucial fueron los efectos de la inmigración en el país receptor, ello lo corroboran numerosos estudios acerca de la asimilación o integración de los inmigrantes. Lo anterior confirma la tesis de que este tipo de investigaciones se ocupaban en un inicio no sólo de los movimientos poblacionales, sino también de la construcción de estados y sujetos nacionales (De Wind y Kasinitz, 1997); tendencia perceptible en los estudios realizados en América Latina (Domenech y Pereira, 2017).
A pesar de que las poblaciones europeas se desplazaban constantemente durante varios siglos —en principio por la colonización (1500–1800), después por la Revolución industrial (1800–1915) y las migraciones masivas intracontinentales provocadas por las dos guerras mundiales—, la migración se convirtió en un tema de notable interés en la década de 1960, cuando una gran afluencia de migrantes procedentes de Asia, África, el Caribe y América Latina convirtió a Europa en una región de migrantes.
Este interés dio paso a una división heurística dentro de las investigaciones que versaban en torno a las migraciones europeas, a menudo expresadas mediante conjuntos binarios de hipótesis y análisis: por un lado, los geógrafos y economistas se dedicaban al estudio de los procesos migratorios a través del espacio; por el otro, sociólogos y antropólogos examinaban la integración y las relaciones étnicas en los territorios nacionales. A la vez, las migraciones interiores e internacionales empezaron a analizarse por separado, ignorando con frecuencia las interrelaciones entre ambos procesos. De manera que se produjo una fragmentación artificial entre migración voluntaria y forzada (cuando en la práctica siempre están entrelazadas), y entre migraciones temporales y permanentes que en muchos casos deberían entenderse como un continuo. Finalmente, la separación entre migración «legal» e «ilegal» desconocía las diversas formas en que puede cruzarse dicha separación y cómo se construye políticamente la propia frontera (King, 2002).
Al otro extremo del atlántico, las primeras indagaciones respecto de la migración en Estados Unidos se efectuaron en la Escuela de Sociología Urbana de la Universidad de Chicago, el enfoque principal fue la cultura de los emigrantes europeos. Thomas y Znaniecki (1918), a partir de una perspectiva biográfica, comprendieron la adaptación de los inmigrantes (europeos); método que después utilizó Wirth (1928) para entender el asentamiento de los inmigrantes, los enclaves étnicos y la creación de guetos. Asimismo, esta visión influyó en los estudios antropológicos de Robert Redfield y Oscar Lewis acerca de la migración del campo a la Ciudad de México, lo que dio lugar al concepto de «continuo folclórico-urbano» (Redfield, 1955), que representa a las comunidades tradicionales como reservas sociales de solidaridad condenadas a sufrir una desintegración a medida que avanza la migración; o al concepto, igualmente debatido, de «cultura de la pobreza» (Lewis, 1959), que produjo un torrente de reacciones políticas y académicas. Aunque censuradas por reduccionistas y abandonadas por generaciones posteriores de críticos de la migración, las improntas de las citadas concepciones siguen avivando las discusiones públicas relativas a la migración tanto en las sociedades emisoras como en las receptoras. En las décadas de 1970 y 1980 tales conceptos moldearon las visiones «asimilacionistas» y las controversias en cuanto a los factores determinantes de los procesos de «integración» o «guetización» de los migrantes en los espacios urbanos que dominaron la literatura norteamericana.
En esas mismas décadas, en América Latina se estableció el debate entre visiones asimilacionistas, inspiradas en la sociología de la modernización que Gino Germani introdujo en el estudio de la migración europea a Argentina; y visiones ceñidas a las perspectivas histórico-estructurales en el análisis de la migración, bajo el influjo de la teoría de la dependencia y el marxismo (Domenech y Gil, 2016). Años más tarde, en los 1980 y 1990, aparecieron trabajos que analizaban el papel de las redes sociales y étnicas en las estrategias migratorias. Los discursos giraban en torno a los procesos de urbanización, la movilidad rural-urbana y las migraciones transfronterizas temporales (Lentz, 1984; Reboratti, 1986). De igual modo, se situaba a la familia como una unidad de toma de decisiones con respecto a la migración y subrayaban la importancia de los marcos socioculturales, no sólo económicos, en un afán de explicar la migración. Estos encuadres meso y micro tienen mucho en común con aquellos abordajes del Norte denominados la Nueva Economía de la Migración Laboral (NELM) (Stark y Blom, 1985), donde la familia es una unidad central en la toma de decisiones y en la reducción de riesgos y, posteriormente, con estudios sobre el capital social y la función de las redes en el proceso migratorio (Portes y Landolt, 2000).
Tiempo después, las investigaciones referentes a la globalización y a la crítica del nacionalismo metodológico (Wimmer y Glick, 2003) introdujeron nuevas orientaciones que cuestionaban las posturas asimilacionistas y proponían, en su lugar, una perspectiva transnacional. Esta última entrañaba centrar el análisis migratorio en las conexiones establecidas por los migrantes entre diferentes lugares y espacios que abarcaban el origen y el destino. Ello surgió principalmente a través de estudios de caso a partir de países como México, República Dominicana, Colombia, Haití y Ecuador a Estados Unidos. Entre 1990 y 2010, tal percepción dominó el campo de los estudios migratorios y produjo herramientas conceptuales y metodologías multisitadas que buscaban dar cuenta de las conexiones entre comunidades, culturas y prácticas sociales por medio de los vínculos que los migrantes mantenían con sus lugares de origen. Investigadores que comparten esta postura acuñaron diversos conceptos: comunidad transnacional (Georges, 1990), campo social transnacional (Levitt y Glick, 2004) o «formaciones sociales transnacionales» (Faist, 2006). Desde el lado francófono, el sitio del transnacionalismo, el concepto de circularidad migratoria de Tarrius (2000) y la influyente obra del sociólogo franco-argelino Abdelmalek Sayad (2004) constituirían importantes referencias para superar las teorías asimilacionistas y las visiones estatalistas de la migración.
Las construcciones binarias de los procesos migratorios, las teorías asimilacionistas o de desintegración, incluso el transnacionalismo han influido en las interpretaciones de la migración en América Latina. Relativo a este último, los estudios de redes sociales son de alguna manera antecedentes en esta discusión, en conjunción con aquellos que versan sobre la relevancia de lo étnico y el parentesco para entender la migración interna a las ciudades (Herrera, 2012).
En contigua tesis, la feminización de la migración ha suscitado un fructífero diálogo entre investigadores latinoamericanos y los trabajos realizados en Europa y Estados Unidos. Las reflexiones acerca de mujeres migrantes, en específico de determinados sectores laborales como el doméstico y de cuidados han sido ampliamente analizados desde el año 2000 —tanto por investigadores radicados en los países receptores como por los de América Latina—, especialmente en relación con el flujo de mujeres latinoamericanas hacia Europa. Otro aspecto que se desprende del ámbito de la migración femenina es la naturaleza y el desarrollo continuo de la familia migrante, incluidos conceptos como familia transnacional, maternidad transnacional, paternidad transnacional e infancia transnacional (véase Sørensen y Vammen, 2016).
Un tópico recurrente en la migración femenina interna e internacional en América Latina es el trabajo doméstico. En cuanto a la migración interna durante la década de 1970 (Arizpe, 1975) y la concerniente a la migración transfronteriza —mujeres paraguayas que se desplazan a Argentina (Courtis y Pacceca, 2010), o mujeres peruanas que se desplazan a Santiago de Chile (Stefoni, 2009), y las migraciones a Estados Unidos y Europa— documentan en esencia la experiencia de las trabajadoras domésticas migrantes. Gran parte de las investigaciones se ha llevado a cabo en los países de destino (Chile, España, Argentina, Estados Unidos), examinan primordialmente las condiciones laborales y sociales de las mujeres en ese contexto (Hondagneu-Sotelo, 2007; Martínez, 2014). En contraposición, investigaciones sobre mujeres migrantes de países de origen (Ecuador, Colombia o Bolivia, por ejemplo) destacan las tensiones y contradicciones entre procesos de movilidad social descendente —mujeres relativamente cualificadas insertas en núcleos laborales devaluados—, y el logro de ciertos grados de autonomía económica y empoderamiento a través de las remesas (Camacho, 2010; Tapia y Goncalves, 2013; Bastia, 2013).
En los 2000, la perspectiva analítica respecto al trabajo doméstico sufrió modificaciones interpretativas, posterior a que Hochchild (2000) acuñara el concepto de cadenas globales de asistencia, y Parreña (2001) planteara el concepto de reproducción social transnacional con el objetivo de demostrar la creciente organización de las actividades asociadas con el cuidado en manos de mujeres migrantes a escala global. Los estudios en América Latina retomaron estas ideas y comenzaron a conectar la migración independiente de las mujeres con procesos estructurales globales, como la privatización o informalización de la reproducción social y la crisis de los estados de bienestar (Pérez y López, 2011).
La noción de cadenas globales de asistencia puso de relieve cómo muchas mujeres emigraban para cuidar a menores y ancianos en otros lugares con el fin de atender a los suyos y, al hacerlo, dejaban a sus familiares dependientes al cuidado de otras mujeres en sus comunidades de origen. Una vez desvelada la lógica de tales cadenas de asistencia, dicho concepto situó las desigualdades sociales y el carácter jerárquico de las relaciones globales de cuidados en el vórtice del análisis de la migración (Hochschild, 2000).
Numerosas investigaciones hicieron hincapié en la necesidad de examinar los acuerdos de acompañamiento de los migrantes en cuanto a las acciones o ausencias de políticas estatales (Acosta, 2015); surgieron, entonces, propuestas de políticas en torno a lo que se denominó «el derecho a la asistencia» (Pérez y López, 2011). Estas investigaciones contribuyeron al análisis de las cadenas desde sus eslabones más débiles, es decir, las prácticas de cuidado en los lugares de origen; además, desmitificaron uno de los puntos fundamentales del concepto de cadenas: la falta o déficit de cuidado a medida que la cadena llegaba a las comunidades donde permanecían las familias migrantes. En contraposición, se constató que las familias en las comunidades y ciudades de origen desarrollaban diferentes formas de cuidados, que hacían que la migración no representara obligatoriamente una ausencia de ellos. Por su parte, Herrera (2013) advirtió que en Ecuador existían significativas desigualdades, no sólo entre hombres y mujeres, sino también entre mujeres adolescentes, adultas y adultas mayores con respecto a la distribución del cuidado.
Se adoptaron metodologías multidisciplinares para comprender mejor estos procesos transnacionales, las cuales demostraron que las prácticas y los significados del cuidado se desplazaban a la par de las mujeres migrantes. Los hallazgos de los estudios de caso en diversas latitudes de América Latina sugirieron ir más allá del concepto de cadenas globales de asistencia e insertar en el análisis a quienes no migran. Asimismo, incorporaron el papel de las políticas estatales y los mercados en las prácticas de cuidados (Skornia y Cienfuegos, 2016).
Un corpus adicional de trabajos asoció el estudio de cuidado de los inmigrantes con el debate en torno a las familias transnacionales. A raíz del influyente artículo de Bryceson y Vuorela (2002) concerniente a las familias transnacionales, se abrió toda una agenda de investigación relativa a los flujos de remesas, los bienes materiales y los sentidos de pertenencia que mantienen las familias migrantes. En paralelo, Cortés (2011) ahondó en las familias transnacionales en términos diacrónicos e intergeneracionales.
Finalmente, otro problema crucial, derivado de la feminización de los flujos latinoamericanos, tiene que ver con el trabajo sexual y la trata de personas (Piscitelli, 2012; Ruiz, 2008; Oso, 2008). La crítica se ha concentrado en el papel que desempeñan las políticas en contra de este fenómeno y la limitación del derecho de las mujeres a migrar.
Las agendas estatales en política migratoria y su influencia selectiva en la producción de conocimiento
Por lo que atañe a la migración entre México y Estados Unidos, Douglas Massey (2015) sostiene que la migración internacional se ha teorizado con relación a cuatro características: a) La estructura de los países emisores que ha producido una población propensa a la migración internacional. b) La estructura de los países receptores que genera una demanda persistente de trabajadores. c) Los factores motivacionales que propician que las personas respondan a las fuerzas estructurales con movilidad internacional. d) Las estructuras y organizaciones sociales (redes) que emergen en el curso de la globalización para perpetuar los flujos de individuos en el tiempo y el espacio. Una quinta característica, referente a la política que aplican los gobiernos en respuesta a tales fuerzas y su influencia tanto en el número como en las particularidades de los migrantes que entran y salen de un país, no se ha estudiado lo suficiente.
En la actualidad, las implicaciones de la dimensión de la política migratoria están surgiendo como un tema central dentro de la literatura. El endurecimiento de las aludidas políticas en los dos principales destinos de la migración latinoamericana, Estados Unidos y Europa, ha aumentado el poder de los Estados-nación receptores para arrestar, detener y, en última instancia, deportar a los migrantes irregulares y criminalizados. Debido al incremento de las deportaciones, la crítica ha centrado su interés en la producción de la ilegalidad y los retornos forzosos, las deportaciones y las circunstancias en las que viven (Kanstroom, 2012; Golash-Boza y Hondagneu-Sotello, 2013). Muchas de esas investigaciones conciben la deportación como un mecanismo cada vez más global de control estatal; de igual manera, entienden la expulsión y la posibilidad prolongada de ser deportado como el efecto real de las políticas y prácticas migratorias interiorizadas. Algunos ejemplos son los efectos de las redadas de Postville y las posteriores deportaciones a Guatemala (Camayd-Freixas, 2009); las experiencias de los dominicanos (Brotherton y Barrios, 2011); los contextos de Brasil, Jamaica y Guatemala (Golash-Boza, 2015); jóvenes salvadoreños (Zayas, 2015; Coutin, 2016); el caso de República Dominicana (Sørensen, 2021); y las deportaciones de los indígenas ecuatorianos (Berg y Herrera, 2022).
Otros estudios indagan en la seguridad de la migración, particularmente a través de los discursos del narcotráfico y el crimen organizado. A su vez han convertido a la migración en un tema dentro de la agenda de la lucha contra el terrorismo, el narcotráfico, el tráfico de armas y la trata de personas (INEDIM, 2011). Lo anterior conduce a una nueva reflexión en torno a las continuidades entre la migración forzada de la era del conflicto armado y la migración actual de centroamericanos que ahora huyen de la violencia generalizada, la ola de homicidios que aterroriza al Triángulo Norte en relación con el crimen organizado y el fenómeno de los maras y pandillas (Ramos, 2013; Sørensen, 2015).
Migración y desarrollo es otro contexto en el que los estudios migratorios estuvieron fuertemente influenciados por las agendas estatales. En efecto, en América Latina, y en particular en regiones y comunidades de México, Centroamérica, Ecuador, Bolivia y Colombia, se hicieron notables intentos por materializar los experimentos que los países de destino y diversos organismos internacionales diseñaron con respecto al papel «positivo» de las remesas acerca del desarrollo (Cortés y Torres, 2009; Delgado et al., 2013).
Si bien asociar la migración con el desarrollo no es una idea nueva, la evaluación (positiva o negativa) de esta conexión ha cambiado históricamente. El crecimiento constante de las remesas enviadas por los migrantes a los países en desarrollo desempeña un papel importante en la consideración de los migrantes como «agentes del desarrollo» en el discurso político internacional (Delgado et al., 2013). Paradójicamente, la celebración del impacto positivo de los migrantes en el desarrollo coincidió con la introducción de un control migratorio más severo en los países receptores de migrantes en el Norte global, articulado recientemente en objetivos normativos para facilitar «una migración ordenada, segura, regular y responsable», así como la movilidad de las personas mediante «la aplicación de políticas migratorias bien gestionadas» (OIM, 2019).
Existen distintos puntos importantes de divergencia relacionados con las políticas que circunscriben las iniciativas de migración-desarrollo en Estados Unidos y Europa. Aunque ambas regiones reciben un número considerable de migrantes latinoamericanos, a lo largo de la historia han respondido de forma muy diferente a los Estados de origen. En concreto, en términos de políticas de subsidios desarrolladas, Europa ha transferido recursos a algunos de los países latinoamericanos más pobres (mediante programas de codesarrollo), mientras que Estados Unidos hasta hace poco dejaba la responsabilidad del desarrollo a los migrantes mediante políticas de desarrollo basadas en las remesas. Relativo a esta diferencia histórica destaca el trabajo de Estévez (2012).
Es un hecho que casi todos los debates sobre la relación entre migración y desarrollo enfatizan en las remesas por la obvia razón de su enorme magnitud (Skeldon, 2008). Asimismo, sobresalen otros tipos de transferencias como las remesas sociales (ideas, prácticas, identidades y capital social) que los emigrantes transmiten a las comunidades de sus países de origen durante sus visitas o diversas formas de comunicación (Levitt, 1998). Estas remesas sociales son esenciales para entender cómo la migración cambia la vida de los no migrantes y de las comunidades de origen.
Los resultados de más de 10 años de intenso debate han propiciado logros sustanciales referente a las remesas, con tasas de transferencia más bajas y un acceso fácil a su envío y recepción. En el ámbito político, sin embargo, la convergencia ha sido menor (Glick, 2012). A causa del aumento de la atención política con el propósito de promover el retorno de los migrantes irregulares y rechazar a los solicitantes de asilo, los intentos de incluir activamente las preocupaciones sobre migración en las políticas de desarrollo han perdido relevancia. Pudiera parecer inobjetable preguntarse por qué ocurre esto. Las posibles respuestas se encuentran en el contexto geopolítico actual, en el que el desarrollo se subordina a la preocupación por evitar la presión de los inmigrantes no deseados; y la cooperación al desarrollo es ya un instrumento de la política migratoria, en lugar de incluir la migración como una característica inherente de la política y la práctica del desarrollo. En ese contexto, «el desarrollo sólo puede servir de vehículo para exportar a los países de destino la obsesión por el control de la migración» (Geiger y Pécoud, 2013:372). Las críticas académicas a la reducción política del nexo migración-desarrollo giran en torno a dicha cuestión (Delgado, Covarrubias y Puentes, 2013; Herrera y Eguiguren, 2014; Sørensen, 2014; Canales, 2015).
La investigación cuestiona también la credibilidad de los esfuerzos políticos internacionales para vincular migración y desarrollo, pues el control de la migración sigue siendo una prioridad política para los Estados receptores, además los foros en los que se definen las políticas están dominados por esos mismos Estados (Castles y Delgado, 2008).
Con respecto a las remesas, por ejemplo, las reflexiones basadas en una perspectiva de desarrollo humano constatan que incluso cuando inciden en la reducción de la pobreza y el crecimiento económico, el impacto es a menudo modesto, puede no haber un efecto redistributivo, y en los casos en que las remesas siguen llegando durante la crisis económica, su flujo constante no alcanza a sustituir a las políticas públicas en los países de origen (Blossier, 2010). Por ende, hay una base que permite debatir críticamente el sesgo de monetarización e instrumentalización que rodea la producción de conocimientos sobre las remesas.
La movilidad (y la protección de las oportunidades para ejecutarla) es una premisa fundamental que alimenta el potencial de desarrollo de la migración, de ahí que no hagan falta conocimientos matemáticos para darse cuenta de que el control y la prevención de los flujos migratorios Sur-Norte tendrán un impacto negativo sobre los migrantes y las remesas enviadas a sus familias y comunidades y, por consiguiente, en el papel que los migrantes y las asociaciones pueden desempeñar en la promoción del desarrollo. Las consecuencias colaterales de la actual deportación masiva de inmigrantes irregulares y la repatriación de solicitantes de asilo rechazados están causando graves problemas en muchos países de origen. Para las familias que dependen de las remesas, la deportación representa una catástrofe financiera, concretamente en los casos en que la migración se basa en deudas y préstamos que deben ser devueltos. En situaciones donde la recesión económica va acompañada de deportaciones, las remesas no sólo disminuyen, hay también más presión sobre los recursos locales escasos o distribuidos de forma desigual, hecho que puede aumentar el potencial de inestabilidad social y política (Sørensen, 2015).
En Estados Unidos y en la Unión Europea se están instituyendo nuevas formas de gobernanza de la movilidad de las personas. A fin de eludir las políticas estatales de control de la movilidad, los emigrantes confían ahora en nuevos procesos de contratación, las remesas se destinan cada vez más al pago de deudas que financian planes de viaje como indocumentados, y es una realidad que más retornos adoptan la forma de deportación. En un contexto global de abandono estatal de la prestación de servicios públicos, las políticas de gobernanza de la movilidad en beneficio del desarrollo parecen reacias a abordar seriamente la desigualdad global y a cambiar el statu quo (Castles y Delgado, 2008).
Consideraciones finales
La migración es un rasgo perdurable de la sociedad latinoamericana, que se remonta a la expansión colonial y a los posteriores patrones de movilidad provocados por las crisis económicas y la violencia política. A lo largo de este artículo se ha insistido en que los factores económicos y políticos no son fáciles de separar en los análisis acerca de la migración hacia, dentro y fuera de la región. En todo caso, lo que surge son sistemas heterogéneos formados por movilidades internas, regionales e internacionales en respuesta a las cambiantes condiciones estructurales a través del tiempo.
El repentino aumento de los flujos migratorios en los últimos cinco años plantea numerosos retos teóricos y metodológicos en dicha área, que están siendo abordados en la actualidad por estudiosos de dentro y fuera de la región. Entre ellos, hay tres que resultan cruciales para la investigación futura. Primero, es necesario superar el binario de migración «económica» y «forzada» al momento de explicar estos sistemas migratorios complejos y heterogéneos. Segundo, un enfoque más profundo de la relación entre el control fronterizo, y la agencia y resistencia de los migrantes ayudaría a comprender mejor la subjetividad de los migrantes en tiempos de creciente hostilidad. Tercero, es prioritario explorar a fondo las conexiones entre las movilidades internas, regionales e internacionales, además del modo en que los Estados responden a las nuevas pautas de movilidad.
Investigadores de dentro y fuera de la región han contribuido sustancialmente a la expansión de los estudios migratorios en tanto campo analítico. Aunque, según se constata en el presente documento, hubo una circulación temprana de conceptos y enfoques desde la década de 1970, los diálogos, la apropiación y los debates entre académicos de dentro y fuera de la región evidencian un incremento en los últimos 20 años.
Investigadores de fuera de la región, muchos de ellos de origen latinoamericano, han conseguido que las experiencias migratorias latinoamericanas ocupen un lugar destacado en los estudios internacionales, ello por estar a la vanguardia de importantes debates como el de la experiencia transnacional, o bien por apropiarse de tendencias analíticas desarrolladas en otras partes del mundo (e. g. con relación a la migración interna y la urbanización). Empero, otros tópicos en torno a las movilidades de las mujeres, el desarrollo y las vivencias de migración forzada, incluida la de deportación, surgen en estrecho diálogo entre investigadores ubicados dentro y fuera de la región. Es preponderante una mayor circulación Sur-Sur de conceptos e investigaciones para reforzar un diálogo todavía casi inexistente entre críticos de distintas partes del Sur global.
De manera complementaria, la interacción que mantienen las agendas políticas y las investigaciones en este contexto es muy intensa y fructífera, en términos de desarrollo de una conciencia crítica hacia las políticas migratorias estatales y de las organizaciones internacionales en la región. Las discusiones referentes a migración y desarrollo, género y migración, al igual que los debates más recientes sobre migración forzada y control de fronteras, han arrojado luz con respecto a las relaciones de poder entre los distintos actores institucionales.
En algunos casos, América Latina ha servido de escenario para observar por primera vez nuevos fenómenos de movilidad humana: el contrabando, la trata y los «menores no acompañados», que atraen especial atención a lo largo de la frontera entre México y Estados Unidos. A la vez es un ámbito en el que los intereses de la política migratoria por controlar los movimientos irregulares coinciden con estudios reflexivos que cuestionan conclusiones que «se dan por sentadas», por ejemplo, que el tráfico de personas pone en peligro por definición a los migrantes irregulares; que las mujeres migrantes que venden servicios sexuales son necesariamente víctimas de trata; o que, en realidad, pocos menores viajan «no acompañados», sino que lo hacen en grupo o recurren a los servicios de traficantes de personas en busca de protección.
Finalmente, en tiempos de retorno a políticas de control de fronteras hacia las movilidades en la región, es inminente la difusión de conceptos e ideas sobre migración a escala global. Más diálogo, apropiación y crítica ayudarán a ubicar las especificidades de la migración latinoamericana, así como las continuidades y conexiones con otras regiones.
Referencias
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) (2017). «Conservando la cultura indígena: una resistencia histórica en Colombia». Recuperado de https://www.acnur.org/noticias/noticia/2017/7/5b0c1d0b12/conservando-la-cultura-indigena-una-resistencia-historica-en-colombia.html
Acosta, E. (2015). Cuidados en crisis. Mujeres migrantes hacia España y Chile. Bilbao: Universidad de Deusto.
Arizpe, L. (1975). Indígenas en la Ciudad de México: el caso de Las Marías. México: Secretaría de Educacion Pública.
Bastia, T. (2013). «I am going, with or without you»: autonomy in Bolivian transnational migrations», Gender, Place & Culture, 20(2), pp. 160–177. DOI: 10.1080/0966369x.2011.649353
Berg, U. y Herrera, G. (2022). «Transnational families and return in the age of deportation: the case of indigenous Ecuadorian migrants». Global Networks, 22, pp. 36–50.
Blossier, F. (2010). «Migradollars and economic development: characterizing the impact of remittances on Latin America». Council of Hemisphere Affairs. Recuperado de http://www.coha.org/migradollars-and-economic-development/
Brotherton, D. y Barrios, L. (2011). Banished to the homeland: Dominican deportees and their stories of exile. Nueva York: Columbia University Press.
Bryceson, D. y Vuorela, U. (eds.) (2002). The transnational family: new European frontiers and global networks. Oxford/Nueva York: Berg Publichers.
Camacho, G. (2010). Mujeres migrantes. Trayectoria laboral y perspectiva de desarrollo humano. Quito: Abya-Yala.
Camayd-Frexas, E. (2009). Postville: la criminalización de los migrantes. Guatemala: F&G Editors.
Canales, A. (2015). E pur si muove. México: Miguel Angel Porrúa/Universidad de Guadalajara.
Castillo, M.Á. (2003). «Los desafíos de la emigración centroamericana en el siglo XXI». Amérique Latine Histoire et Mémoire, 7. Recuperado de http://alhim.revues.org/document369.html
Castles, S. y Delgado, R. (eds.) (2008). Migration and development: perspectives from the south. Génova: International Organization for Migration.
Cortes, G. (2011). «La fabrique de la famille transnationale. Approche diachronique des espaces migratories et de la dispersion des familles rurales boliviennes». En La Famille Transnationale dans tous ses états, Autrepart. Revue de sciences sociales au Sud, pp. 95–110.
Cortés, A. y Torres, A. (eds.) (2009). Codesarrollo en los Andes: contextos y actores para una acción transnacional. Quito: Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales-Ecuador/Instituto Mediterráneo para el Desarrollo Sostenible.
Courtis, C. y Pacceca, M.I. (2010). «Género y trayectoria migratoria: mujeres migrantes y trabajo doméstico en el área metropolitana de Buenos Aires». Papeles de Población, 16(63), pp. 155–185.
Coutin, S.B. (2016). Exiled home: salvadoran transnational youth in the aftermath of violence. Durham: Duke University Press.
Cruz, P. (2014). «La migración de pueblos indígenas de Bolivia y Ecuador en España». Amérique Latine. Histoire et Memoire, 27. DOI: https://doi.org/10.4000/alhim.4974
Delgado, R., Márquez, H. y Puentes, R. (2013). «Reframing the debate on migration, development and human rights». Population, Space and Place, 19(4), pp. 430–443.
DeWind, J. y Kasinitz, P. (1997). «Everything old is new again? Processes and theories of immigrant incorporation». International Migration Review, 31(4), pp. 1096–1111.
Domenech, E. y Pereira, A. (2017). «Estudios migratorios e investigación académica sobre las políticas de migraciones internacionales en Argentina». Íconos, 58, pp. 83–108.
Domenech, E. y Gil Araujo, S. (2016). «La sociología de las migraciones: una breve historia». Espacio Abierto: Cuaderno Venezolano de Sociología, 25(4), pp. 169–181.
Donato, K.M., Hiskey, J., Durand, J. y Massey, D.S. (2010). «Migration in the Americas: Mexico and Latin America in comparative context». Annals of the American Academy of Political and Social Science, 630(1), pp. 6–17.
Estévez, A. (2012). Human rights, migration, and social conflict. Toward a decolonized global justice. Nueva York: Palgrave Macmillan.
Faist, T. (2006). «The transnational social spaces of migration». Center on Migration, Citizenship and Development Working Papers, 10.
Gandini L., Lozano, F. y Prieto, V. (ed.) (2019). Crisis y migración de población venezolana. Entre la desprotección y la seguridad jurídica en Latinoamérica. México: Universidad Nacional Autónoma de México.
Geiger, M. y Pécoud, A. (2013). «Migration, development and the ‹migration and development nexus›». Population, Space and Place, 19(4), pp. 369–374.
Georges, E. (1990). The making of a transnational community. Migration, development and cultural change in the Dominican Republic. Nueva York: Columbia University Press.
Glick, N. (2012). «Unravelling the migration and development web: research and policy implications». International Migration, 50(3), pp. 92–97.
Glockner, V. y Álvarez, S. (2018). «Niños, niñas y adolescentes migrantes y productores del espacio. Una aproximación a las dinámicas del corredor migratorio extendido Región Andina, Centroamérica, México y U.S.». EntreDiversidades. Revista de Ciencias Sociales y Humanidades, 11, pp. 37–70.
Golash-Boza, T. y Hondagneu-Sotelo, P. (2013). «Latino immigrant men and the deportation crisis: a gendered racial removal program». Latino Studies, 11(3), pp. 271–292.
Golash-Boza, T. (2015). Deported: inmigrant policing, disposable labor and global capitalism. Nueva York: New York University Press.
Herrera, G. (2012). «Género y migración internacional en la experiencia latinoamericana. De la visibilización del campo a una presencia selectiva». Política y Sociedad, 49(1), pp. 35–46.
Herrera G. (2013). Lejos de tus pupilas. Familias transnacionales, cuidados y desigualdad social en Ecuador. Quito: Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales-Ecuador.
Herrera, G. (2016). «Travail domestique, soins et familles transnationales en Amérique Latine: réflexions sur un champ en construction». Amérique Latine. Histoire et Mémoires, 31.
Herrera G. (2020). «Care, social reproduction and migration». En Bastia, T. y Skeldon, R. (eds.), Routledge handbook of migration and development (pp. 232–242). Londres/Nueva York: Routledge.
Herrera, G. y Eguiguren, M.M. (2014). «Migración y desarrollo: interrogantes y propuestas sobre el vínculo
desde la experiencia latinoamericana». En Herrera, G., El vínculo entre migración y desarrollo a debate. Reflexiones desde Ecuador y América Latina. Quito: Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales-Ecuador/Académie de Recherche et d’Enseignement Supérieur/Université Catholique de Louvain.
Hondagneu-Sotelo, P. (2007). Doméstica. Inmigrant workers cleaning and caring in the shadows of affluence. California: University of California Press.
Hochschild, A.R. (2000). «Global care chains and emotional surplus value». En Hutton, W. y Giddens, A. (eds.), On the edge: living with global Capitalism (pp. 130–146). Londres: Jonathan Cape.
Instituto de Estudios y Divulgación sobre Migración (INEDIM) (2011). «Seguridad para el migrante: una agenda por construir». Documento de trabajo no. 2.
International Organization of Migration (IOM) (2019). «Global compact for migration». Recuperado de https://www.iom.int/resources/global-compact-safe-orderly-and-regular-migration/res/73/195
Jonas, S. (2013). «Guatemalan migration in times of civil war and post-war challenges». Migration Policy Institute. Recuperado de http://www.migrationpolicy.org/article/guatemalan-migration-times-civil-war-and-post-war-challenges
Kanstroom, D. (2012). Aftermath: deportation law and the new American diaspora. Nueva York: Oxford University Press.
King, R. (2002). «Towards a new map of European migration». International Journal of Population Geography, 8(2), pp. 89–106.
Lentz, C. (1984). «Estrategias de reproducción y migración temporaria. Indígenas de Cajabamba Chimborazo». Revista Ecuador Debate, 8.
Levitt, P. (1998). «Social remittances: migration driven local level forms of cultural diffusion». International Migration Review, 32(4), pp. 926–948.
Levitt, P. y Glick, N. (2004). «Conceptualizing simultaneity: a transnational social field perspective on society». International Migration Review, 38(3), pp. 1002–1039.
Lewis, O. (1959). Five families. Mexican case studies in the culture of poverty. Nueva York: Basic Books.
Martínez Buján, R. (2014). «¡El trabajo doméstico cuenta! Características y transformaciones del servicio doméstico en España». Migraciones. Revista del Instituto Universitario de Estudios sobre Migraciones, 36, pp. 275–305. DOI: http://dx.doi.org/10.14422/mig.i36.y2014.002
Massey, D. (2015). «A missing element in migration theories». Migration Letters, 12(3), pp. 279–299.
Miranda, B. (2021). «Movilidades haitianas en el corredor Brasil-México: efectos del control migratorio y de la securitización fronteriza». Periplos. Revista de Investigación sobre Migraciones, 5(1), pp. 108–130.
Oso, L. (2008). Mujeres latinoamericanas en España y trabajo sexual: un laberinto circular. En Herrera, G. y Ramírez, J. (eds.), América Latina migrante: estado, familias, identidades. Quito: Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales-Ecuador/Ministerio de Cultura del Ecuador.
Oyarce, A.M., del Popolo, F. y Martínez, J. (2009). «International migration and indigenous peoples in Latin America: the need for a multinational approach in migration policies». Revista Latinoamericana de Población, 3(4–5), pp. 143–163.
Parreñas, R.S. (2001). Servants of globalization: women, migration and domestic work. Stanford: Stanford University Press.
Sayad, A. (2004). The suffering of the inmigrant. Oxford: Blackwell.
Pérez, A. y López, S. (2011). Desigualdades a flor de piel. Cadenas Globales de cuidado. Concreciones a nivel del hogar y articulaciones políticas. Santo Domingo: ONU Mujeres.
Piscitelli, A. (2012). «Migración, género y sexualidad: brasileñas en los mercados del sexo y del casamiento en España». Mora, 18(2). Recuperado de http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1853–001X2012000200003&lng=es&tlng=es
Portes, A. y Landolt, P. (2000). «Social capital: promise and pitfalls in its role in development». Journal of Latin American Studies, 32(2), pp. 529–547.
Pugh, J. (2021). The invisibility bargain: governance networks and migrant human security. Nueva York: Oxford University Press.
Ramos, E. (2013). Migración forzada y violencia criminal: una aproximación teórico-práctica en el contexto actual. San Salvador: Universidad Tecnológica de El Salvador.
Ravenstein, E.G. (2015). «The laws of migration». Journal of the Statistical Society of London, 48(2), pp. 167–235.
Reboratti, C. (ed.) (1986). Se fue a volver. Seminario sobre migraciones temporales en América Latina. México: El Colegio de México.
Redfield, R. (1955). The little community: viewpoints for the study of the human whole. Chicago: University of Chicago Press.
Ruiz Soto, A.G., Bottone, R., Waters, J., Williams, S., Louie, A. y Wang, Y. (2021). Charting a new regional course of action: the complex motivations and costs of Central American migration. Rome/Washington, DC/Cambridge: World Food Programme/Migration Policy Institute/Civic Data Design Lab at Massachusetts Institute of Technology.
r4v (2021). «No home away from home». Recuperado de https://storymaps.arcgis.com/stories/fc308b616de34a129c86f0d658f2ccd3
Ruiz, M.C. (2008). «Migración transfronteriza y comercio sexual en Ecuador: condiciones de trabajo y las percepciones de las mujeres migrantes». En Herrera, G. y Ramírez, J. (eds.), América Latina migrante: estado, familias, identidades. Quito: Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales-Ecuador/Ministerio de Cultura del Ecuador.
Sayad A. (2004). The suffering of the Immigrant. Cambridge: Polity Press.
Skeldon, R., (2008). «International migration as a tool in development policy: a passing phase?» Population and Development Review, 34(1), pp. 1–18.
Skornia, K. y Cienfuegos, J. (2016). «Cuidados transnacionales y desigualdades entrelazadas en la experiencia migratoria peruana: una mirada desde los hogares de origen». Desacatos, 52, pp. 32–49.
Stark, O. y Blom, D. (1985). «The new economics of labor migration». The American Economic Review, 75(2).
Stefoni, C. (2009). «Migración, género y servicio doméstico. Mujeres peruanas en Chile». En Valenzuela, M.E. y Mora, C. (eds.), Trabajo doméstico: un largo camino hacia el trabajo decente (pp. 191–232). Santiago: Organización Internacional del Trabajo.
Sørensen, N.N. (2021). «The transnational continuum of conditional inclusion: from marginalize immigrants to rejected returnees». Ethnic and Racial Studies, 45(6). DOI: https://doi.org/10.1080/01419870.2021.1977364
Sørensen, N.N. (2015). «Great recession, migration management and the effect of deportation to Latin America». En Lastra, M.A. y Cachón, L., Immigrant vulnerability and resilience (pp. 235–253). New York: Springer International Publishing.
Sørensen, N.N. (2014). «Central American migration, remittances and transnational development». En Sánchez-Ancochea, D. y Martí and Puig, S. (eds.), Handbook of Central American governance. Abingdon: Routledge.
Sørensen, N.N. y Vammen, I.M. (2016). «¿A quién le importa? Las familias transnacionales en los debates sobre la migración y el desarrollo». Investigaciones Feministas, 7(1), pp. 191–220.
Tapia Ladino, M. y Goncalves, H. (2013). «Me voy a España a trabajar… familias migrantes colombianas, remesas económicas y relaciones de género en un contexto transnacional». Revista Chungara, 45(2), pp. 333–347.
Tarrius, A., (2000). Les nouveaux cosmopolitismes : mobilités, identités, territoires. La Tour-d’Aigues: Éditions de l’Aube.
Thomas, W.I. y Znaniecki, F. (1918). The Polish peasant in Europe and America: monograph of an immigrant group. Boston: The Gorham Press.
Tijoux, M.E. (ed.) (2016). Racismo en Chile: la piel como marca de la inmigración. Santiago de Chile: Editorial Universitaria.
Willers, S. (2016). «Migración y violencia: las experiencias de mujeres migrantes centroamericanas en tránsito por México». Sociológica, 31(89), pp. 163–195.
Wimmer, A. y Glick Schiller, N. (2003). «Methodological nationalism, the social sciences, and the study of migration: an essay in historical epistemology». International Migration Review, 37(3), pp. 576–610.
Wirth, L. (1928). The Ghetto. Chicago: University of Chicago Press.
Zayas, L. (2015). Forgotten citizens. Deportation, children and the making of American exiles and orphans. Nueva York: Oxford University Press.
Este obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional.